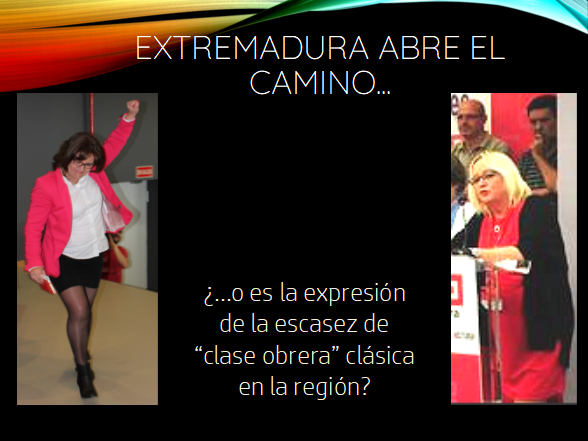Este texto, que parte de otros textos precedentes, actualizado a la situación más actual, es el prólogo esdcrito para el libro del sociólogo Santiago Cambero, "Ciudadanía y voluntariado senior en la Sociedad Telemática", que recoge la tesis doctoral que durante siete largos años dirigí. No es pues un prólogo al uso, que hable de la obra que prologa, sino que es un texto que prologó en su día el propio desarrollo de la obra, y que se ha actualizado fruto de sucesivas lecturas y atención a la actualidad a que la dirección de una tesis doctoral te obliga. Pasó su momento de ser publicado como artículo (quizás una nueva versión en el futuro), pero queda aquí al alcance de quien lo necesite.
" Las sociedades humanas necesitan de pavores colectivos. Desde el origen mismo de la humanidad los grandes terrores a fenómenos aparentemente incontrolables que pudieran acabar con la comunidad han sido instrumentos muy funcionales, como el sociólogo Emile Durkheim descubrió, como instrumento de cohesión social, y también de control.
Las religiones durante milenios, y luego la Ciencia, han sido los mecanismos de los que los humanos se han servido para exorcizar esos miedos. Y así ocurre de nuevo, con un fenómeno que conduce a menudo incluso a la parálisis de los gobiernos, que dudan sobre cómo enfrentarlo porque no alcanzan a disponer de diagnósticos definitivos sobre su posible evolución e impactos: el envejecimiento de la población. El mundo se llena de viejos, con los que no sabe muy bien qué se va a hacer, ni siquiera si son una carga o un bien. El tema ha generado innume-rables investigaciones sobre sus muchos aspectos, uno de los cuales (el envejecimiento activo vinculado a actividades solidarias) se aborda en el trabajo que se presenta.
Ocurrió casi repentinamente en los años 80 del siglo XX. Tras medio siglo de preocupación (a menudo en términos aún más apocalíp-ticos) por el crecimiento de la población, los demógrafos empezaron a dar la alarma sobre un problema casi antitético: el estancamiento demográfico. “Explosión demográfica” es el término que venía utilizándose desde principios de siglo en biología, aplicado a ciertos procesos ecológicos de sobrepoblación que podían conducir a la extinción, pero el sociólogo y demógrafo Kingsley Davis empezó a utilizarlo en los años 40 para referirse explícitamente a las peligrosas consecuencias de todo tipo que podrían derivarse de la llegada del proceso de Transición Demográfica a aquellos países menos desarrollados que empezaban a disfrutar de los bienes de la salud pública y la satisfacción de las necesidades básicas . Y ahora se hablaba sin embargo de envejecimiento, iniciado primero en los países más desarrollados del planeta, como antes ocurrió la Transición Demográfica y su última expresión (el baby boom que siguió a la II Guerra Mundial). Lo que parecía un logro (la ampliación de la esperanza de vida de los seres humanos) empezaba a verse como un problema.
Efectivamente había factores para preocuparse. La caída de la na-talidad que se inició en la segunda mitad del siglo en los países ricos, una vez agotado el baby boom, se había extendido a finales del siglo XX a Asia y Latinoamérica, y empezaba a percibirse incluso en África . El desarrollo de la higiene y la sanidad pública, el creciente acceso al agua potable y a los beneficios del desarrollo económico, alejaba el fantasma de la Bomba Población que en 1968 dio título al bestseller apocalíptico de los entomólogos Paul y Anne Ehrlich. De hecho, hace años que nadie se preocupa por el crecimiento demográfico en ningún país del mundo.
Pero como decíamos, las sociedades necesitan de los pavores co-lectivos, así que pronto las previsiones alcanzaron un tono tan apocalíp-tico como las anteriores, aunque ahora el leitmotiv fuese bien distinto. Sociólogos y economistas miraron de nuevo a la demografía con preocupación, y alarmaron tan exageradamente como antes a las gentes: los sociólogos elaboraron el concepto de dependencia (que actualmente no sólo forma parte de la terminología sobre el tema, sino que ha pasado a constituirse en factor de un derecho, y dado nombre a numerosos organismos y servicios públicos) y auguraron una sombría y socialmente insostenible sociedad futura; y los economistas (no en vano son los prac-ticantes de la llamada ciencia lúgubre) han hecho temer a los trabajadores, durante décadas, por el futuro de sus pensiones. Buena parte de los debates políticos de las últimas tres décadas en los países europeos se centran en torno a la capacidad del sistema para mantener las pensiones, o al papel de la inmigración en ese sostenimiento de las pensiones. Y no sólo los científicos sociales se alarmaron.
(...)"
Acceso al texto completo
Baigorri, A. (2020), "Prólogo" en S.Cambero, Ciudadanía y voluntariado senior en la Sociedad Telemática, Editamas, Badajoz, pp. 11-28