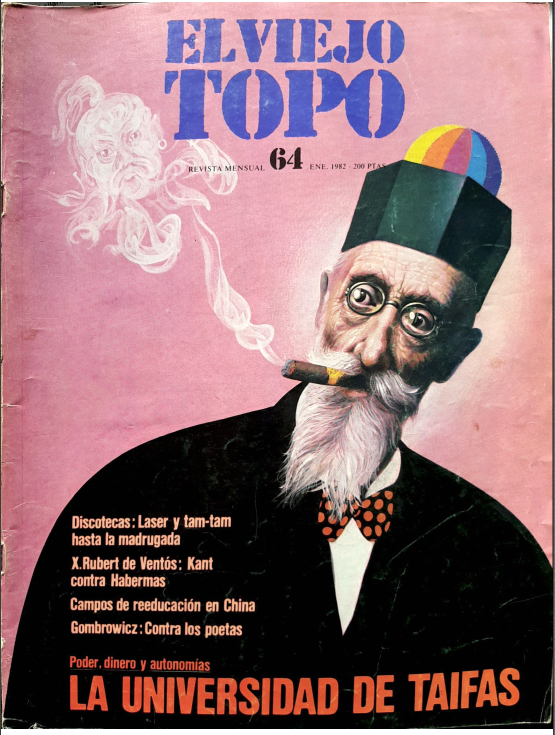Este texto es la versión resumida del informe realizado en el marco del proyecto Planeamiento Ambiental de Ciudades, financiado por la Comisión Asesora Científica y Técnica (el organismo entonces encargado de financiar los proyectos nacionales de investigación), realizado por un amplio equipo interdisciplinario coordinado por el economista Donato Fernández Navarrete, de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo las directrices generales del también economista Ramón Tamames, y en el participábamos media docena de transdisciplinarios del equipo de Mario Gaviria, recién llegados del "verano extremeño". Fue el primer proyecto de lo que aún no se llamaba I+D en el que participé, y fue además la única "beca de investigación" propiamente dicha que he disfrutado. La beca me permitió dedicar casi un año, entre 1980 y 1981, a investigar los problemas de la contaminación ambiental en Huelva, y el problema del agua en Tarragona. El documento de síntesis, de 650 páginas ciclostiladas (el original era de más de 2.000 páginas), se difundió en 1982. Iba a ser un libro, pero por razones que no recuerdo no llegó a la imprenta.
Tarragona ha sido, fuera de Aragón y Extremadura, el territorio sobre el el que más trabajos, periodísticos o de investigación, he realizado. Mi primer contacto fue con ocasión de uno de los primeros trabajos que hice con Mario Gaviria, en 1977: un estudio diagnóstico sobre la provincia, en mi caso sobre cuestiones agropecuarias. En años sucesivos escribí algunos reportajes e informes para la revista Andalán sobre el trasvase, o sobre planificación territorial en la revista Transición.
Mi último "contacto" fue en 1985. Mientras redactaba un informe diagóstico de las limitaciones de Salou como ciudad turística, y una "guía culta" sobre la ciudad (pendiente de escanear si un día logro recuperar el original), un accidente me llevó a preparar un informe de urgencia para el diario Liberación, de cuyo grupo promotor había formado parte. Lo firmaba con seudónimo, con mi tercer y cuarto apellido, pues ya no ejercía de periodista.
En casi todos mis trabajos sobre Tarragona conté con la colaboración de uno de los primeros ecologistas de la ciudad, Paco Inglada, ingeniero en el Puerto de Tarragona. También en este, porque Inglada era un gran conocedor de los impactos de la Petroquímica. Y por supuesto disfruté de la compañía del periodista Ferrán Gerhard, amigos desde nuestros tiempos de estudiantes en Barcelona.
-
Acceso al fichero de texto completo
Ref: Baigorri, A. (1982), "El agua como factor limitativo del crecimiento: Tarragona", en D.Fernández, dir., Planeamiento Ambiental de Ciudades, UAM/CACyT, Madrid, pp. 269-302