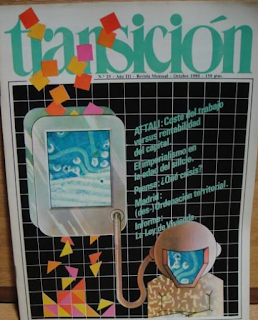Releo este texto antes de colgarlo, pienso en que tardaría aún cinco años en empezar a estudiar Sociología formal (osea, a hacer la carrera, ya que psicológicamente era incapaz de terminar Periodismo), y me digo: ¿Para qué coñe necesitaba yo estudiar la carrera? ¿Qué me aportó realmente, aparte de cuatro fines de semana al año en Madrid durante los cinco años de carrera y año de los cursos de doctorado?
Pero luego me digo: claro que te vino bien. Ahora eres menos creativo, pero profesor funcionario.
................................................
En septiembre del año pasado exponía las mismas reflexiones
que aquí se hacen en una charla sobre «El paro y la crisis» en Sama de Langreo,
el cogollo de la histórica y luchadora cuenca minera asturiana, ante un público
formado sobre todo por ecologistas y sindicalistas. No era una graciosa
"boutade" ni ganas de epatar al personal, sino el fruto del análisis
de diversas experiencias conocidas. Sin embargo, ambos tipos de oyentes,
ecologistas y sindicalistas, se llevaron las manos a la cabeza, hallaron el
asunto escandaloso, contradictorio con todo cuanto había expuesto hasta el momento,
y me tacharon poco menos que de agente de la CEOE.
Personalmente soy ajeno a casi cualquier forma de
dogmatismo, y abomino de cual- quiera que esté absolutamente seguro de poseer
una verdad, una panacea, una solución total. Así que desde entonces he dejado
el tema, en espera de mejores tiempos para la lírica.
Pero como siempre, nos llega de fuera el eco. Grandes
titulares han acogido el grito de «¡Viva el trabajo clandestino!», con que el
sociólogo francés Alfred Sauvy concluye su último libro, "El trabajo negro
y la economía de mañana". La verdad es que Sauvy ha tenido siempre como un
resabio conservador, pero sus palabras llegan avaladas por «Le Nouvel
Observateur», órgano oficioso de la intelligentsia francesa de izquierdas. De
forma que ya nos está permitido hablar del tema, sin falsas vergüenzas, también
a los de casa. Hace ya algunos años que la lectura que ciertas gentes venimos haciendo
de la llamada crisis me ha llevado a creer que, más que de «lucha contra el
paro» (un concepto éste bastante productivista, aún por omisión), hay que
empezar a hablar sin ambages de estrategias
para la supervivencia. Y hay que hacerlo sin pretensiones, sin falsos
prejuicios, de forma desenfadada y con imaginación, tomando ideas de aquí y de
allá. Lo que puede conducirnos a veces a planteamientos aparentemente
escandalosos, antiobreros, ¿reaccionarios?.
Este el caso de la economía sumergida (en adelante ES), con
toda su parafernalia de trabajo domiciliario, polígonos industria- les
fantasmas, empresarios -y trabajadores- piratas y asilvestrados; todo ello
detestado por los sindicatos, por las élites del poder obrero. Es un fenómeno
ambiguo, y delicado de tratar. Pero para mí hay un dato clave y es que, tanto o
más que los sindicatos, despotrican también de estas crecientes formas de
producción las patronales y los empresarios «legales», sobre todo por considerarlas
competencia desleal (como si la competencia capitalista fuese alguna vez leal).
La mayor parte de los aspectos del trabajo negro pueden
tener distintas e incluso opuestas lecturas. Escapa a los sistemas de
contabilidad nacional, de Hacienda, de la Seguridad Social, de las estadísticas
del paro... Pero hay aspectos del fenómeno cuya lectura es clara, y nos dice
que se trata de algo externo al sistema, al recuperar en parte formas más
primitivas de producción y distribución: como el trabajo domiciliario (que es
desde luego ambivalente porque acaba
con la cadena,
pero separa a los productores
entre sí y aún más del producto final, por cuanto la alienación económica en
términos marxistas es mayor); la descentralización del proceso productivo, la
reducción e incluso supresión del aparato tecno- burocrático, la recuperación
de la economía de trueque...
En suma, la cuestión es: ¿la ES ataca por la base al sistema
capitalista, al desobedecer la legislación y las normas, o es simplemente el
prólogo de una reordenación del modelo productivo?. Personalmente no termino de
inclinarme por una u otra opción, pero sí que tengo claros algunos datos:
- ·
La ES está llevando a pueblos y zonas dejados de
la mano de Dios y del Estado una actividad fabril, siquiera degradada,
desconocida hasta hoy, y unos ingresos no menos desconocidos. Los llamados "empresarios
negros" (entre los que, no hay que olvidarlo, se hallan algunos organismos
de la Administración pública) están dinamizando económicamente zonas profundamente
deprimidas.
- ·
En áreas agrícolas desarrolladas hemos visto
cómo estas actividades están permitiendo completar, con el trabajo domiciliario
y a tiempo parcial de las mujeres cuando no van al campo, las débiles economías
de los pequeños agricultores.
- ·
En no pocos pueblos hemos visto surgir talleres
llamados cooperativos, en los últimos años, dedicados a abastecer a las
empresas subterráneas. Es un paso adelante, pues se mantienen los elementos
positivos y se minimizan los negativos (como es el caso de la separación entre
los productores, pues aquí las mujeres trabajan juntas; incluso en muchos casos
es la primera vez que trabajan juntas, y en más casos aún es la primera vez que
consiguen trabajar fuera de casa y liberarse siquiera en parte de las tareas
«propias de su sexo»).
- ·
Todo el sector español del calzado, la mayor
parte del textil (incluidas las empresas de los posmodernos amigos de la
Moncloa) y del trans- porte, la construcción o los servicios prestados por
algunas profesiones liberales estarían hundidos y con cientos de miles de
parados más, si no se hubiese generalizado la ES.
- ·
En el área metropolitana de Madrid hemos
encontrado -y los hemos visto o tenemos conocimiento en otras muchas ciudades-
cientos de recicladores, pequeños chatarreros, cartoneros, pequeños ganaderos
cuneteros en precario y sin registros sanitarios, todos ellos instalados sobre
terrenos incontrolados, que se han creado un puesto de trabajo no asalariado en
la ilegalidad y subterraneidad más manifiesta. De otro modo no tendrían
ingresos.
- ·
En los últimos años decenas de miles de familias de las grandes ciudades
españolas sobreviven gracias a las chapuzas domiciliarias, que suponen en
conjunto segura- mente varios miles de millones de «facturación» y que
seguramente nunca estarán contabilizados en el PNB.
- ·
En todas las medianas y grandes ciudades hallamos
enjambres de jóvenes, estudiantes o no, que sobreviven fuera de casa con una pequeña
ayuda familiar y mil pequeñas chapuzas: pegar carteles, repartir publicidad
domiciliaria, encuestas, recados (¿se han parado a pensar los políticos que
todas sus campañas electorales son realizadas, en último término, por currantes «sumergidos», pegadores de carteles
y repartidores de propaganda?). Ello es posible también porque han organizado
su vida de otra manera, recuperando un sentido de la austeridad que la sociedad
urbana había perdido (un buen tema para sociólogos en paro: las nuevas formas
de austeridad, y saber si corresponden a una mudanza de la conciencia o es
simple adaptación provisional a las circunstancias).
- ·
Hay, en fin, una creciente capa de la sociedad
que pasa de falsa Seguridad Social, que no se siente asegurado con ella. Que
trabaja fuera del control de una Seguridad Social cuyos beneficios sociales
reales para alguien más que para la clase médica y la tecno burocracia que la
controla no están nada claros hoy día, pero cuyas cargas se llevan hasta un 12
% del coste medio de fabricación de un producto (y ¡ojo!, que las cargas no
serían inferiores porque el sistema fuera privatiza- do). La Seguridad Social
es ya sólo un gigantesco parásito; no vive para las necesidades de la sociedad
sino para mantenerse a sí misma, a sus médicos y funcionarios; la atención a
los enfermos es sólo un subproducto del proceso económico que la rige, y un
subproducto malo.
Este sistema ha tirado una vez más por los suelos las
chulerías de los tecnócratas. «Las viejas fábricas -predica Servan Schreiber-, incluso con
bajos salarios, no venderán nada. En cinco años todo el mundo tendrá fábricas
con microprocesadores y robots, donde el rendimiento será varias veces superior
al de la mejor mano de obra en sentido clásico». La ES ha tirado por los suelos
estas falacias. Los costos de producción de las empresas ilegales resultan
hasta un 30 % más bajos. Sin ordenadores.
Para no pocos, la ES equivale a la tercermundización del
país. Sin embargo, otros tenemos bastante claro que la «solución», si es que
hay alguna, pasa precisa- mente por una cierta tercermundización de los
espacios centrales del mundo industrializado, en el que nos ubicamos. Y en
consecuencia predicamos -siempre sin mucho convencimiento, también es cierto-
que los gobiernos sigan en parte haciendo la vista gorda al fenómeno, para
evitar la multiplicación de la tasa de paro, el aumento de la inflación y el
surgimiento de bolsas de hambre real.
Para no pocos, la ES equivale al rechazo de muchas de las
«conquistas» de la clase obrera. Para otros, supone tan sólo el principio del
fin de esta especie de modo de producción asiático, basado en la tecno
burocracia (estatal, corporativa, sindical, multinacional...) en que el
capitalismo se ha convertido. Porque la ES es algo más que las empresas que
funcionan sin SS. Son también los miles de hippies, punkies y exiliados que
venden en el Rastro madrileño desde heroína hasta pendientes de cobre, o los
grupos más o menos comuneros que se instalan en el campo a practicar una
especie de autosuficiencia y también acaban haciendo economía sumergida
«frente» a los agricultores. Los rockeros que fabrican y venden sus propios
cassettes y fanzines. Las radios libres...
La economía sumergida es buena para quienes quieran empezar
a funcionar fuera del sistema. Es buena para el que quiere trabajar, pero
terrible para el que quiere un puesto de trabajo; y aún más terrible para el
que sueña con un puesto de por vida. Sauvy lo ha dicho de forma más descarnada:
«Hoy en día, el trabajador en paro ya no busca trabajo, sino un empleo, una
colocación».
ADDENDA (añadido en el libro "De lo que hay y lo que se podría", 1987): Han pasado casi cuatro años desde que por primera
vez ordené estas reflexiones, y no veo que las circunstancias puedan hacerme
cambiar de idea sobre mi consideración ambiguamente positiva para el trabajo
sumergido.El asunto está en cualquier caso tan poco claro para todos
que tanto el nuestro como los demás gobiernos no han hecho al res- pecto sino
practicar un tímido «dejar hacer, dejar pasar»; y tampoco es eso. Una cosa es
reconocer lo que de positivo tiene la ES, objetivarlo e incluso fomentarlo, y
otra muy distinta volver poco a poco al viejo liberalismo decimonónico en sus
formas más crudas de explotación. Y una pregunta me asalta siempre que pienso en
este tema: ¿qué razón puede haber para que los sindi- catos, que denuncian
públicamente la economía sumergida en general, no denuncien a Magistratura a
las empresas sumergidas, fácilmente localizables para un tipo de estructura
tentacular y disciplinada que llega a todos los rincones del Estado, como es un
sindicato? (1987)
Referencia:
Baigorri, A. (1984), "Prudente reivindicación del trabajo negro", El Día de Aragón, 2 de marzo, pag. 3