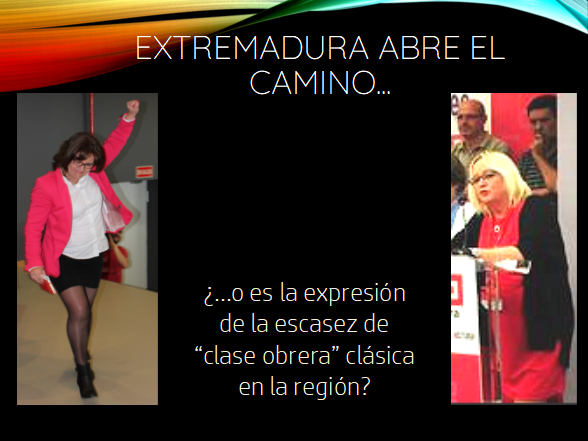Este año se cumple justamente, y nada menos, que un cuarto de siglo (como de la Expo y las Olimpiadas, qué cosas), desde que construí mi primera reflexión, más que investigación propiamente dicha, sobre el ruido.
Y fue también justamente en unas jornadas municipales, concretamente en una asamblea de la FEMP sobre Actividades Molestas, así que su invitación tiene para mí una especial significación.
Más adelante intenté, presentando algunos trabajos en los Congresos Nacionales de Sociología, que desde la Sociología Ambiental y su entorno se abriese paso un campo de investigación sobre el ruido, sin mucho éxito en España, aunque en Latinoamérica sí lo han trabajado bastante.
Tuve ocasión luego de investigar en torno a uno de los fenómenos que más conflictos vinculados al ruido ha generado, y sigue generando en España: el ocio nocturno, y más en concreto el botellón.
Desde aquellas jornadas de 1992 sin duda hemos avanzado mucho. Entonces ni siquiera se trataba el tema monográficamente, sino como parte de aquel paquete que desde 1961 se llamaban actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Yo intenté entonces hacer ver que buena parte de las dificultades que presentaba la gestión del ruido (y no sólo en las grandes ciudades) se derivaban del hecho de que hasta entonces sólo se había abordado desde cuatro perspectivas (psico-bio-médica, técnica, jurídica y represiva-policial), pero estaba por abordar desde la perspectiva sociológica: entendía que unas cuantas de sus ramas (la antropología social, la psicología social, la ecología humana, teoría del conflicto, sociología urbana, etc.) tenían mucho que aportar. Y, dado que hasta entonces yo al menos no conocía un abordaje sistémico, intenté desbrozar las distintas temáticas en un ensayo que desde que Internet se abrió al público ha circulado libremente.
Intentaré responder ordenadamente a las cuestiones que me plantean
1.¿Cómo ha evolucionado el tema en este cuarto de siglo?
En la primera perspectiva hemos avanzado muchísimo. Ya se venía trabajando desde mediados del siglo XX (la preocupación por el ruido es incluso más antigua, viene de finales del XIX), pero las nuevas tecnologías han permitido avanzar mucho más. Creo que hoy lo sabemos prácticamente todo sobre el ruido, sobre cómo afecta a nuestros órganos, a nuestra salud incluso como inmunodepresor, a las relaciones interpersonales en espacios como los centros de trabajo, la escuela, hospitales, etc. ¿Realmente queda algo por averiguar? Lo dudo, aunque la Ciencia nunca se detiene si tiene fondos para ello.

En la segunda perspectiva los avances también han sido enormes. El fuerte desarrollo de la Física ha permitido a los ingenieros diseñar máquinas más eficientes, pantallas sónicas, a los arquitectos les han suministrado nuevos materiales con los que construir viviendas con una gran capacidad de aislamiento. Muchos de los que yo denomino ruidos metabólicos de la ciudad se han reducido, incluso minimizado. Han desaparecido lo que yo llamaba entonces ruidos disfuncionales (como la recogida bruta de basura por compactación, sustituida por recogida selectiva más eficiente y menos ruidosa, las alarmas de los coches, los avisos sonoros de las paradas de taxi…). Incluso en el transporte, a pesar de todo lo que nos lamentemos, se ha avanzado mucho en las líneas que entonces planteábamos. En unos casos reinventando el tranvía (no siempre con inteligencia y auténticos criterios de sostenibilidad de las tres patas ecológica, económica y social), en otros (menos, porque hay menos negocio en ello), en otros recuperando los más inteligentes trolebuses, promoviendo el coche eléctrico, etc. Dentro de la perspectiva técnica debemos incluir la música y todo lo relaciondo con ella en el ámbito de las Artes. La investigación, reflexión y experimentación en torno al ruido ha sido sustanciosa en las últimas décadas. Desde los aburridos experimentos de Pierre Schaeffer y la música concreta en los años 50, lo hemos oído todo.

La tercera perspectiva, jurídica, normativa, ha conocido un desarrollo impresionante. Vivimos en sociedades cada vez más normativizadas, pero en este ámbito, en cascada desde las directrices europeas a los mapas de ruido y ordenanzas municipales, pasando por Leyes del Ruido nacionales, las normas se han multiplicado. Plataformas de abogados especialistas han proliferado como las setas por todas las ciudades, en algunos casos son auténticos cazadores de denuncias, como los abogados de hospital en los Estados Unidos.
La cuarta perspectiva es la policial, represiva, buscando la forma más eficiente y efectiva de aplicar la normativa sobre los elementos productores de ruido, para evitar los impactos sobre la salud humana. Y también hemos avanzado, pero ya no tanto. A juicio de muchos ciudadanos, nada.
Ciertamente ha habido ya unas denuncias que han desembocado en penas de cárcel por ruidos, y algunos vecinos molestos llegan a ser multados por provocar ruido. Pero el hecho cierto es que estamos aquí reunidos justamente porque nuestras ciudades (y pueblos) siguen siendo muy ruidosos, en términos de ruido protocolario, y no se ha avanzado nada en la que debería ser la Quinta Perspectiva. Mientras la Acústica va por su 42 Congreso en España, nunca se ha celebrado uno que reúna a los científicos y científicas sociales que trabajan este tema.
2.Cuál es el papel que juegan los factores culturales/diversidad cultural en lo que respecta a la producción de ruidos o la reacción delante de estos?
Que hay factores culturales detrás del ruido es más que evidente con que nos fijemos en un hecho: desde que existen registros de indicadores, hace apenas dos décadas, dos países encabezan el ranking del ruido: Japón y España. Como las tasas de suicidio, la tasa de ruido permanece constante, en términos relativos.
Tiene que ser cultural, porque en armonía con ese ranking de países, el ranking de ciudades más y menos ruidosas del mundo vemos cómo entre las primeras los primeros puestos se los reparten ciudades de países asiáticos y latinos. Mientras que las segundas se concentran en lo que podemos llamar (pues no es exactamente el Norte) la Europa protestante.
Nuestra reflexión más temprana sobre el ruido manejaba básicamente una dualidad: el debate entre modernidad y tradición. Una modernidad adoradora del ruido como expresión del progreso, la fuerza, el vigor de las máquinas, frente a una tradición anclada en el silencio, en la circunspección. El monje trapense frente al coqueto aerodinámico rocanrol caramelo de ron que retrató Tom Wolfe fascinado por el ruido.
No obstante, yo entreveía ya que los problemas serios habrían de venir en el futuro, como así ha sido, por lo que llamo el ruido protocolario, esto es el generado por la mera interacción social, especialmente por los procesos sociales que tienen funciones muy concretas en la creación y permanencia de las redes y grupos sociales.
Naturalmente, en el 92 no habíamos recibido los 5,5 millones de inmigrantes de todos los rincones del mundo, que complejizan la Ecología Humana de nuestras ciudades. Por lo que ahora ese tipo de problemas nos parece que se están multiplicando. Y en cierto modo así es. Pero en realidad llevamos conviviendo con ellos muchos años.
Quiero detenerme en visualizar apenas 2 minutos, exactos, de una película que a algunos de los más mayores puede que les suene, o tal vez no la película pero sí la escena. En España nos hemos olvidado de que, dentro y fuera de nuestro país, nuestros movimientos migratorios han generado ese tipo de problemas.
[no hay acceso on line al fragmento citado, pero parte se recoge en el tráiler de la película, escena de fiesta en el bar, que puede accederse aquí:]
Naturalmente, ahora es mucho más complejo. Los choques culturales son crecientes, porque el número de culturas que conviven se ha multiplicado. Porque todos los sonidos protocolarios tienen carga cultural, a veces incluso subcultural (como ocurre con los jóvenes, o con ciertos localismos), los relacionamos con todo un conjunto de elementos que vinculamos a nuestros referentes identitarios.
3. ¿Por qué es interesante disponer de una perspectiva sociológica cuando hablamos de ruido?
Ante responsables municipales yo creo que el principal argumento es la evidencia de que al final lo que el ruido genera fundamentalmente son, más que daños concretos físicos o psíquicos (que también los hay), conflictos. Y ningún gobernante, ningún regidor, quiere conflictos.
Ahora mismo, en todo el país, no creo que haya menos de un millar de plataformas ciudadanas luchando contra expresiones de ruido diversas, que normalmente son protagonizadas por otros ciudadanos, no por el aparato productivo. A unos no les gustan las campanas de los católicos, a otros no les gustan las sardanas bajo su ventana toda la tarde del domingo (no sé si seguirá siendo así), a otros les molestan las sevillanas, los moteros, los botelloneros, los alternativos montándola, los aragoneses del piso de al lado hablando como si riñesen… Estamos mil tribus cada cual con su juerga y su jerga, y las ciudades no han previsto eso. Las ciudades se formaron por grupos étnicos muy definidos, y luego la burguesía las construyó y ensanchó homogéneas, para un modelo único de urbanidad.
Otro aspecto importante por el que la Sociología puede aportar a este tema es la desigualdad, y cómo ésta incide, también, en el impacto que el ruido tiene en la salud de las personas. Yo, como verán, no soy muy partidario de los mapas del ruido, creo que han sido un despilfarro enorme, pero si han tenido alguna virtud es la de evidenciar que también en esto del ruido hay clases. Se me dirá que quizás los puntos que más sufren el ruido son el equivalente a las Gran Vía de cualquier ciudad, donde suelen vivir las clases altas. Pero eso no es cierto.
En primer lugar, porque las clases altas tienen medios para utilizar todos los avances técnicos a que he hecho referencia para librarse del ruido.
En segundo lugar, porque la residencia de las clases altas hace mucho tiempo que salió del centro de las ciudades, de las Gran Vía (hoy dedicadas a oficinas) para alojarse en urbanizaciones de lujo, bien aisladas de los generadores de ruido. Hoy las grandes y principales víctimas del ruido son los ancianos empobrecidos que no pueden huir de los cascos antiguos, en los que se juntan sus nuevas funciones (marcha, protesta, etc) con su ocupación ecológica por gentes de otras culturas (inmigrantes) o de subculturas que viven el ruido de otra forma (jóvenes, artistas, etc).

Y en tercer lugar, porque la capacidad de respuesta es también desigual. Cuando empezamos a estudiar el fenómeno del botellón, en Badajoz, había fundamentalmente tres focos, claramente diferenciados por clases sociales. Curiosamente, la secuencia de desaparición de los tres focos (bueno, canalización hacia otros megafocos) se correspondió estrictamente con la estratificación social: el primero fue el de la placita en la zona pija del centro, después el de las clases medias del ensanche moderno, y el que más tiempo resistió es el que estaba ubicado junto a unos bloques de viviendas sociales en el borde del casco antiguo. Obviamente la capacidad de acceso a los medios, los responsables políticos, los altos funcionarios, no es igualitaria.
Por lo demás, hace muchos años que los sociólogos ambientales que trabajan en temas de justicia ambiental vienen mostrando cómo son las clases bajas quienes tienen que soportar normalmente infraestructuras altamente productores de ruido como aeropuertos, circunvalaciones, nudos intermodales, etc. La OMS ha analizado cómo la afección de los distintos niveles de ruido conforma una pirámide. Por supuesto que una gran mayoría sufrimos problemas digamos de confort por causa del ruido, molestias. Pero muy pocos llegan a enfermar por ello, y aún menos a morir. Y hay una fuerte correlación social en esa pirámide.

Podríamos extendernos más, sobre todo a nivel teórico, pero no creo que haga al caso en un día que quiere ser tan práctico como es el Día del Ruido. Pero sí que quiero hacer referencia a otro proceso social que pone de manifiesto que cuando los problemas sólo se abordan en sus vertientes técnicas, pero no en las sociales, se suele terminar metiendo la pata, generando un problema al intentar arreglar otro. Es lo que el sociólogo americano Robert K Merton llamaba los efectos indeseados de la Acción Social.
Es evidente que las Leyes Antitabaco han supuesto en España y en el mundo un paso notable en la lucha contra esta droga (aunque como vemos al estudiar los hábitos de los jóvenes, esté aumentando el consumo entre chicas jóvenes), y prohibir fumar en los bares podríamos decir que fue algo bueno, hoy lo reconocen, sobre todo, los hosteleros que hace años hacían manifestaciones y decían que iban a arruinarse. Hoy trabajan mejor, respiran mejor, tienen que limpiar y pintar menos, y ganan más.
Pero la única consecuencia no ha sido ésa. Por un lado, hemos visto cómo los niños van con sus padres a los bares con más asiduidad que antes, socializándose en prácticas de consumo de alcohol y comida basura no siempre apropiadas. Pero sobre todo hemos visto cómo los bares y restaurantes han ocupado el espacio público de las ciudades (con la connivencia de los Ayuntamientos que creen ganar algo por las tasas de ocupación de terraza, cuando el balance a la larga será negativo), y lo han convertido en fumaderos (con los niños en medio), lo cual a su vez está generando graves problemas ambientales, y sobre todo convivenciales. Muchas de las plataformas antiruidos que han surgido en los últimos años se deben a eso.
Por tanto, aunque es cierto que ni el interés de mis colegas ha ido en esa dirección, ni las administraciones han tenido en cuenta hasta hoy la importancia del conocimiento sociológico para enfrentar este tipo de problemas, es obvio que su condición de problema social se ha incrementado. Y cuando nos enfrentamos a un problema social, es difícil que la técnica, la salud o la policía puedan resolverlo por sí solos.
4.Habla usted de “ruido visual” y de “ruido sonoro”. Puede explicar en qué consisten estos conceptos?
Bueno, el concepto de ruido visual es un poco abuso del término. Yo estudié Periodismo antes que Sociología (en los 70, en la UAB), y ejercí de periodista. Y aunque suspendí con un profesor penoso Teoría de la Imagen, aprendí algunas cosas sobre eso, por supuesto no de él, sino de textos de Umberto Eco o Roland Barthes. Al fin y al cabo, los problemas provocados por el ruido derivan de su impacto como contaminación comunicativa, pues es contaminación comunicacional, informacional. Limita la capacidad para captar otros mensajes a los que estamos intentando atender. Pues exactamente lo mismo ocurre en las ciudades con eso que llamo ruido visual, que también afecta a la comunicación.
Obviamente no tiene el impacto en la salud que tiene el ruido en sus manifestaciones extremas, aunque si se estudiase (yo no conozco estudios, no sé si desde la psicología se ha hecho algo) a fondo estoy seguro de que la contaminación visual, el ruido visual, también genera por lo menos estrés y ansiedad.
Me refiero tanto el exceso comunicacional (que en unos casos es ruido, en otros redundancia pues algunos carteles nos persiguen de forma ubicua) como a los conflictos interculturales que, como ocurre con el ruido sónico, se producen. Naturalmente, y como ocurre con el ruido, es obvio que el exceso de imágenes en la calle podemos verlo como una expresión del progreso económico, del dinamismo social.
El proyecto de dos artistas austriacos, una performance que han repetido en distintas ciudades, tachando de un solo color todos los carteles, nos permite calibrar mejor la superficie de espacio visual, de entorno vital, que esa contaminación ocupa.
Una variedad del ruido visual es, durante la noche, el propio exceso de iluminación, que más allá de la cuestión energética ha generado en los últimos años un movimiento internacional, la iniciativa Star Ligth, por la reducción de la luz urbana para poder ver las estrellas, de nuevo, al menos fuera de las ciudades.
En 2014 estuve en el Congreso Mundial de Sociología, en Japón. Si recuerdan, después de la tragedia de Fukushima Japón detuvo todos sus reactores nucleares, 48, la mayoría siguen sin reabrirse y se ha planteado una estrategia de eliminación de la energía nuclear. Pero a lo que iba, la dependencia nuclear hizo que se establecieran medidas drásticas de ahorro, y entre ellas las calles semioscurecidas, apenas iluminadas. Era extraño, realmente extraño, acostumbrados como estamos a un exceso de luz. Pero se puede vivir, según pude comprobar, y se podía mirar al cielo por la noche.
5.Qué elementos de debate para el futuro pondría usted sobre la mesa para ayudar a ciudades como la nuestra a disminuir la incidencia de ésta problemática?
Va a ser muy difícil gestionar todo esto, por la creciente complejidad cultural. Es una paradoja enorme, que anunció el Cabaret Galáctico de la película de Georges Lucas (y que Sisa adaptó al berenjenal del inicio de la postmodernidad en los 90): cuanto más globales somos, más locales nos volvemos…
Hace cincuenta años emigrábamos y era honroso perder el acento, aunque tuviese consecuencias: después de pasar un año en Santa Coloma para estudiar ingreso de bachillerato (porque en mi pueblo no había dónde, y en Santa Coloma estaban mis tíos emigrantes), al volver al pueblo tenía que reñir con algunos porque decían que hablaba como una chica. En realidad sólo hablaba correctamente, y puede que hubiese cogido un pelín de acento catalán porque la mayoría de mis amigos del colegio eran de familias catalanoparlantes. Así que el resto de mi vida me esforcé en mantener acento no ya baturro, sino campuzo, rustico. Ahora llegan a la universidad mis alumnos no con acento regional, sino con el acento y sobre todo el habla inapropiada de su barrio, que la verdad es que suena fatal cuando les haces leer en voz alta un texto académico. Paradójicamente la Urbe Global, como yo denomino al poblamiento en la Sociedad Telemática, genera una cultura cosmopolita, pero a la vez recupera y entroniza los localismos, incluso los olvidados, incluso los peores.

Yo insistiría en la idea de que el ruido, especialmente el ruido protocolario que genera conflictos de convivencia, ya no es un problema técnico, sino un problema social. Hemos exaltado la diversidad, y ahora hay que gestionarla. Y para eso sólo hay un camino, en estas complejas sociedades: el ejercicio de la ciudadanía, que sólo puede pasar, precisamente, por una educación para la ciudadanía en unos valores que sean comunes a todos, y que no pueden ser consensuados en su aplicación, sino aplicados desde el imperio de la ley.
La burguesía creó la urbanidad, para enseñar a las primeras oleadas de inmigrantes rurales a comportarse (digámoslo así, porque ese era el objetivo) en las ciudades burguesas. La clase dominante de la Sociedad Telemática no sabe, no quiere o no puede (la legitimidad está tan repartida hoy que es muy difícil tomar esas decisiones…) a imponer una Cosmopolitanidad, o Cosmopolitanía. Sabemos que no tenemos que poner mayúsculas en Wasapp o en Twiter, que es como un grito, ¿y no sabemos cuándo no gritar en el rellano o en la calle? La urbanidad fue eficaz durante casi un siglo, hasta el último tercio del siglo XX. Hay que encontrar el concepto, definir los contenidos... y aplicarla.
A mi juicio no se trata sólo de aprender a convivir con diferentes. Se trata de aprender a convivir a secas, y eso implica aprender, socializarse en, unos valores universales, entre los cuales está el respeto al bienestar de los demás. Robert Putman, el padre de la teoría del Capital social (el papel de las redes sociales en la Economía y todo eso) al intentar aplicar su teoría a la diversidad cultural fruto de las migraciones, que cree buena a largo plazo (como así lo ha sido de hecho en el país que más lo ha experimentado históricamente, los Estados Unidos), plantea que el desafío para nuestras sociedades cada vez más diversas es "crear un nuevo y abarcador sentido del Nosotros". Donde Putman dice el Nosotros me da igual que pongamos las normas de urbanidad, el Super Yo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Todo forma parte del paquete: los ruidos, la suciedad en las calles, los perros peligrosos sin bozal, las celebraciones bestias de la victoria del equipo local, los restos esparcidos del botellón...
En realidad el ruido en sí mismo, en general, tampoco es ya tanto un problema técnico como social y político.
¿Por qué estamos un poco aturdidos, y nunca mejor dicho, con el ruido? Porque en la última década hemos dilapidado unos recursos ingentes que vemos ahora que no nos han servido para resolver los problemas. Llega el día del ruido, y nos lamentamos de lo mismo que hace cinco, diez o veinte años.
Los mapas del ruido han sido un auténtico negocio, y seguimos donde estábamos. España ha invertido desde 2004 cientos o miles de millones en aparatos, mapas, estudios... que ya está obsoletos, ¿y hay que volver a hacer? Yo pongo sobre la mesa dejar de hacer mapas de ruidos, y empezar a preguntar a la gente qué ruidos les molestan de verdad, no los que unos físicos han decidido que son molestos (o no, porque como no sobrepasan determinado umbral, pues te aguantas), y analizar quiénes provocan esos ruidos, y por qué. ¿Porque no saben que molestan (porque bien puede ser eso), porque en su pueblo parecían más machos, o más resueltas y dominantes, si gritaban mucho, porque lo manda su religión?
Los Estados Unidos resolvieron muchos de los problemas de este tipo por una vía inteligente y espontánea, que los sociólogos de la Escuela de Chicago, los llamados de la Ecología Humana, estudiaron a principios del siglo XX: por la vía de los barrios étnicos, que ahora nos parecería aquí una salvajada seguramente. Lo cual plantea otro tipo de problemáticas, pero resuelve muchos de los problemas de convivencia, como son los ruidos protocolarios. Pero llegaron las oleadas migratorias a ciudades que ellos mismos construían, y se fueron estructurando en el territorio en función de sus orígenes; pero aquí y ahora confluyen en espacios ya construidos, y habitados.
En fin, que lo veo complicado. Soy consciente de que venir hasta aquí para concluir eso no es muy eficaz, pero me temo que es lo que hay. Espero haber dejado al menos algunas cuestiones sobre las que reflexionar.
©Artemio Baigorri, 2017, por el texto