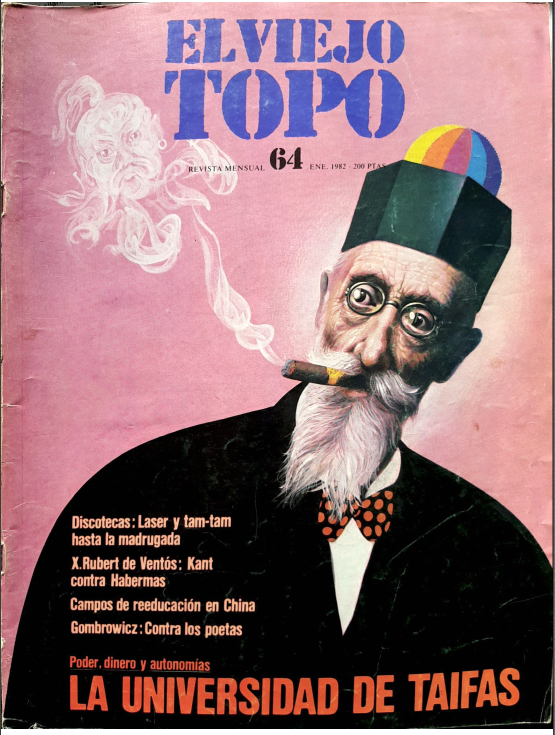RÚSTICO VS. NO URBANIZABLE
Artemio Baigorri
El Día de Aragón, 14/XII/1982
Hace tan sólo unos días, un pequeño grupo de profesionales del urbanismo y la ordenación territorial de casi todos los países del Estado nos hemos reunido en Palma para reflexionar juntos, durante varias jornadas, sobre los problemas que plantea la ordenación territorial y especialmente el planeamiento en “el rural”. La inquietud del Colegio de Arquitectos de Baleares por el tema y la voluntad de algunos de sus miembros han hecho posible este congreso.
De entrada, si algo quedó claro y aceptado por todos fue precisamente la imposibilidad de encontrar fórmulas mágicas y remedios aplicables por igual en cualquier territorio. Las profundas diferencias entre los distintos países del Estado han impedido unas conclusiones globales generalizables a todos ellos. Cada uno de los ponentes pudimos extraer, con todo, conclusiones de interés para las diferentes áreas en que trabajamos. Y, por supuesto, unos cuantos puntos comunes,
Una ley del suelo incompleta
La conclusión básica, punto de partida de nuestra reflexión, fue sin duda el olvido en que se ha dejado, en las últimas décadas, la ordenación del suelo rústico y, en general, de “el rural”. La propia Ley del Suelo de 1975 abandona, en su redacción definitiva, el concepto de suelo rústico de la Ley de 1956, para ser sustituido por el de suelo no urbanizable, con lo que se define a estos espacios en términos negativos, como lo que no es ciudad, lo que sobra y no se sabe muy bien qué hacer con ello. Por supuesto que también ha contribuido a este abandono un cierto espíritu panarquitectónico (del que no poca culpa tiene el hecho legal de que sean solo arquitectos e ingenieros de caminos quienes puedan firmar planes de ordenación, frente a la tradición más liberal de otros países desarrollados como los USA), por el cual lo único que interesaba durante estos años era qué, dónde, cómo y cuándo se podía construir. Y lo peor es que el complejo social ha terminado por convencerse de que eso es lo único que importa en el planeamiento. Con estos presupuestos, se desprende lógica la incapacidad de la Ley del Suelo para llevar a cabo una ordenación general de actividades en el suelo rústico, tal y como se hace en el urbano. Y, por extensión, la incapacidad de la Ley para abordar el planeamiento, tanto del suelo urbano como del rústico, en el medio rural. Salta a la vista la necesidad de una nueva Ley, sustitutoria o complementaria, que resuelva estas contradicciones, y que podría traducirse, en el medio rural, más que en planes puramente urbanísticos, en planes de ordenación y desarrollo local.
Para la ordenación de estos territorios se convinieron como necesarias, de todo punto, normas de superior jerarquía con las que el poder local pueda evitar el desgaste que supone el continuo enfrentamiento, por problemas urbanísticos, con convecinos a los que están unidos por relaciones de vecindad, parentesco, laborales o incluso de tipo caciquil (baste recordar, a los conocedores del caso, las normas subsidiarias del Somontano Norte del Moncayo, donde pudo comprobarse en términos vivos esta problemática: las relaciones semi caciquiles existentes en algún núcleo hicieron caer a un equipo que intentó enfrentarse a una clara y grave infracción urbanística). Unas normas provinciales en permanente actualización, que delimiten muy estrictamente qué se puede y que no se puede hacer, como se está haciendo en Navarra y en el resto del País Vasco, o unas directrices de planeamiento del tipo de las elaboradas por COPLACO para el área metropolitana de Madrid, sería la pauta a seguir.
Proteger el suelo cultivable
La necesidad de proteger, por los medios que sea, el suelo agrícola útil, sobre todo el regadío, parece asumida por todos. Frente a una “invasión urbana” que se manifiesta no sólo a través de la ocupación de suelo con fines residenciales (principal o secundaria), sino asimismo mediante salpicaduras de infraestructuras y dotaciones (autopistas, variantes, aeropuertos, líneas de alta tensión, cárceles, clubs recreativos, colegios, instalaciones y campos militares, grandes factorías, embalses, etcétera) siempre al servicio de ciudad. Más aun en una época, como la que se inicia, en que el sistema productivo se inclina hacia sectores (energía, alimentación...) y modelos (informatización y telecomunicación, producción subterránea domiciliaria...) que permiten y aun en ciertos casos precisan de la dispersión y la descentralización espacial, Fue general el criterio, en estas jornadas, de que la calificación de no urbanizable especialmente protegido debería ser norma de obligado cumplimiento en los planes de ordenación para el regadío, e incluso, en una región como la nuestra con tantos planes de riego pendientes, en los secanos “expectantes”, susceptibles de ser puestos en riego algún día. Y parece tambiền conveniente la elaboración, para el suelo rústico tal y como se hace para los casos históricos, de planes especiales que recojan toda su complejidad de usos.
Pero la protección de las buenas tierras de cultivo no tiene por qué impedir, quedó claro, la satisfacción de ciertas necesidades sociales, típicamente aunque no exclusivamente urbanas, y profundamente sentidas, que en tantas ocasiones hemos defendido.
De un lado está lo que pudiéramos llamar la segunda residencia popular, puesto que las clases pudientes ya gozan de la misma, o tienen medios para conseguirla.De no satisfacer esta necesidad, y además de encontrarnos a corto plazo con el campo plagado de parcelaciones ilegales y chalébolas, las clases populares sufrirían una vez más ese “coitus interruptus del obrero hispano” de que habla a menudo, en otro sentido, Gaviria. En una lectura demagógica pero real de los hechos, las gentes más humildes vienen a encontrarse con que ahora que por fin pueden imitar a su jefe, hacerse la casita, los propios gobernantes municipales a los que han votado se lo impiden.
Parece que la solución pasa por la creación de suelo urbanizable (junto al suelo urbano cuando sea posible) de promoción pública, en malos terrenos y con una normativa muy detallada, así como un diseño e infraestructura extremadamente austeros. En todo caso, en contra del concepto de núcleo de población tan manido por culpa de la Ley del Suelo, siempre será mejor concentrar estas construcciones que dispersarlas por todo el territorio, contaminando el paisaje -y las aguas subterráneas- y haciendo desaparecer una mayor cantidad de suelo útil
Por fin, los ya famosos huertos familiares, de los que tanto se habla en los últimos meses. Cada vez más necesarios, para aliviar no solo la asfixia psicológica de la ciudad, sino también la asfixia económica del paro. Hay dos vías interesantes para desarrollarlos sin que se conviertan en camuflaje de segunda residencia.
La primera vía pasa indiscutiblemente por la promoción pública en terrenos de secano, transformables en regadío mediante pozos o elevaciones que para otras formas de explotación agrícola menos intensas no serían rentables. Los nuevos hortelanos ya se encargarían, con un poco de agua y tiempo, además de un breve cursillo en algunos casos, de convertir el erial en un vergel. Hay muchas fórmulas para la parcelación, adjudicación y control administrativo, y desde luego el Ayuntamiento puede incluso llegar a expropiar por fines sociales terrenos de secano de bajo precio, cuando no cuente con suelo público adecuado. Pero cabría incluso la promoción privada, con parcelaciones en base a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, siempre que exista la posibilidad de mantener una adecuada vigilancia municipal para que las casetas de aperos de diez a quince metros cuadrados permisibles no se convirtieran en chalés. Convenios con los colegios notarial y de registradores de la propiedad permitirían que esas parcelas conservasen la vinculación a la prohibición de construir en ellas, con el fin de que el posible comprador conociese a la hora de la compra las cargas registrales, y no pudiera decirse engañado.
Después de estas jornadas, y con independencia de la necesidad de grandes reformas legislativas en este sentido, estoy aún más convencido de que vamos contando ya con suficientes instrumentos de planeamiento como para permitir a los ciudadanos el goce de la naturaleza sin que ello suponga su destrucción. Pero corresponde ahora a los políticos el poner en marcha esas medidas, que tanto beneficiarían a sus administrados.